


«Espiritualidad y Santidad»
Conteúdo
1. Concepto ortodoxo de santidade
2. Dinamismo y Amplitud del Concepto de Santidad
3. La Iglesia, Arca de Santidad
1. Concepto ortodoxo de santidad
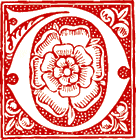 ada hay más difícil que describir un acontecimiento o un hombre que pertenece al pasado. Todo el tiempo transcurrido que nos separa de él, crea una disminución de la impresión original, como una nube que lo oculta a nuestra mirada. ¿Cómo franquear la distancia del tiempo?
ada hay más difícil que describir un acontecimiento o un hombre que pertenece al pasado. Todo el tiempo transcurrido que nos separa de él, crea una disminución de la impresión original, como una nube que lo oculta a nuestra mirada. ¿Cómo franquear la distancia del tiempo?
¿Cómo penetrar en esta nube para discernir, por lo menos con suficiente seguridad, los rastros sepultados en la oscuridad del pasado?
Nos encontramos frente a una dificultad análoga al querer remontar la oscuridad de los siglos para tratar de alcanzar cuál fue el verdadero rastro de la Iglesia, tal como Cristo la quiso y la estableció el día de Pentecostés, y tal como se manifestó a los hombres de los primeros siglos. Para esto, no nos es suficiente el Símbolo de Nicea, pues éste no hizo más que formular una confesión de fe que esquematizaba la convicción y la creencia del pueblo de la Iglesia universal frente a los rasgos esenciales del Cuerpo de Cristo. Esta dificultad de que hablamos se hace aún más intensa cuando se trata de hacer revivir un rasgo particular del carácter de esta Iglesia primitiva: su santidad.
Sabemos muy bien que el rostro humano de la Iglesia militante posee toda una serie de características, pero que entre todas ellas, la santidad ocupa un lugar muy especial, un lugar único. No basta, sin embargo, tener simplemente en cuenta esta importancia única de la santidad, tan vital al fin y a la esencia de la Iglesia. Hace falta, además, poner en su punto las relaciones entre la santidad y la vida cotidiana. Debemos incluso alumbrar la oscuridad creada por ciertos errores; errores mantenidos por algunos hombres en el pasado y defendidos aún hoy por algunos. Pues hay siempre quienes quisieran que aceptásemos, y sin ningún reparo, una visión de la Iglesia salida puramente de factores sociológicos. Siempre hay algunos que parecen ignorar persistentemente ciertas características absolutamente esenciales de la Iglesia.
Que parecen no alcanzar el elemento imprescindible, inseparable e indisoluble de ciertos rasgos eclesiológicos que, sin embargo, la tradición ha esquematizado en el Símbolo de los Apóstoles, verdadera carta de la fe cristiana. En este Símbolo, la tradición nos enseña claramente que la Iglesia no es ni una congregación antropocéntrica de carácter abstracto ni un grupo de naturaleza indeterminada. Por el contrario, es una comunidad que aun estando compuesta de hombres, se distingue muy bien de las demás por sus características. No es un grupo amorfo, sino una comunidad con una fisonomía bien reconocible y con unos atributos esenciales: es Una, es Santa, es Católica, es Apostólica. «Una, sancta, catholica et apostólica», tal es la Iglesia, la verdadera Iglesia. Se abusa quizá del texto de San Mateo, cap. 18, vers. 20, donde leemos: “. ..donde dos o tres están reunidos en mi nombre, Yo estoy en medio de ellos”. Este texto rebosa verdad para un espíritu ortodoxo, pero, sin embargo, nos parece que una verdadera Iglesia, que, la verdadera Iglesia, no puede disociarse de estos cuatro rasgos de que acabamos de hablar: unidad, santidad, catolicidad, apostolicidad. Y aún se nos hace más imposible poner el peso en la composición numérica de los constituyentes o hablar de una eclesiologia puramente antropocéntrica.
Decíamos, pues, que es difícil tratar de alcanzar el sentido original que se daba a ciertas palabras asociadas a la esencia de la Iglesia. Cada palabra encierra su historia. Cada una de las palabras representa una experiencia mística que no es siempre accesible a nuestra inteligencia y quizá no lo fue ni siquiera a la de tos primeros cristianos; ¡cuánto menos, por tanto, a la nuestra!
Si queremos hacer un esfuerzo sincero para comprender lo que significaba para los primeros cristianos la santidad, y lo que ella significa aún hoy para nosotros, no podemos limitamos al sentido etimológico de la palabra. Debemos centrarnos en la verdadera significación de la santidad con relación a la vida de Cristo; de Cristo, manantial de nuestra santificación en la vida cotidiana. Y, por esto mismo, el presupuesto requerido es una aproximación existencial a la santidad.
Definir la Santidad sobrepasa, evidentemente, la capacidad de las palabras humanas. Para los ortodoxos, es mérito de la Ortodoxia no haber intentado lo que Dios ha hecho imposible para el hombre. No haber tratado de definir lo indefinible. En efecto, toda la Teología ortodoxa podría definirse como una teología sin definiciones 1 Esta engloba, sin definirla, realidades espirituales de dimensiones ilimitadas e indefinibles. Y en este contexto nos es permitido decir que la Santidad puede comprenderse como un reflejo de lo que San Pablo describe en su frase tan densa -«en Cristo», «in Cristo»-: vivir en Cristo. De estas dos palabras brota una inmensidad de vida espiritual, de vida unida al Señor, ligada al Señor. Es sufrir con El, morir con El, resucitar con El, y con El participar de la gloria celeste. De esta maneta los fieles que viven en el Señor, que viven «en Cristo», se hacen juntamente con El, coherederos de su Reino.
La Santidad, la vida en Cristo, implica dos operaciones, dos acciones simultáneas, pero separadas y distintas. La primera: apartarse del mundo.
Santo es aquel que ha abandonado el mundo, ha renunciado a adherirse a los placeres de este mundo. Ha roto la alianza con los bienes de este siglo. Se ha hecho persona aparte. Un ser fácilmente reconocible. Los cristianos de los primeros siglos se caracterizaban por este hecho: que era fácil distinguirlos del mundo pagano.
Otro aspecto de esta primera operación de la santidad es la consagración. El Santo es un consagrado perpetuamente al amor y al servicio de Cristo. Es un consagrado en forma de ofrenda. Es un ofrecido. En toda cosa que se ofrece hay un elemento sagrado. El Santo se halla, por tanto, revestido de los mismos rasgos que lo sagrado. Lo vemos claramente en el Sacramento del bautismo. Allí, el neocristiano, renunciando a este mundo, entra en un mundo radicalmente diferente. Recibe un nuevo derecho a ser súbdito de una nueva ciudad. Su ser íntimo cambia de nacionalidad.
Otro aspecto aún de esta misma operación, es que con este nuevo derecho de ciudadanía el cristiano pertenece en adelante a un nuevo Señor, y la señoría de este nuevo Señor es total. Se extiende a su cuerpo, a su corazón, a su inteligencia, a toda su personalidad, a su espíritu, a todo su ser. El tiene plena conciencia de que a cada momento debe vivir con y para su nuevo Señor. Cada momento le dice nuevamente: «Tú eres de El. Tú le perteneces. Tú debes vivir con El. Tú debes vivir para El».
Y ahora, la paradoja. La segunda operación, la segunda acción: el Santo, al mismo tiempo que se disocia del mundo permanece en el mundo, con el mundo... el mundo de los hombres, de estos hombres por cada uno de los cuales su Señor se ha sacrificado. Ama a aquellos a quien su Señor ha amado. Se ha ofrecido a su Señor, y por este mismo hecho se ofrece a los amados de su Señor. ![]()
2) Dinamismo y amplitud del concepto de santidad
La santidad no es, y no puede ser, un estado estático o monolítico. Somos miembros vivientes de Cristo viviente. Somos miembros de un cuerpo orgánico, activo, en plena expansión y crecimiento.
El fiel no puede pretender jamás recorrer en un momento dado la etapa final de la carrera de su destino. Es siempre un soldado en marcha que camina sin cesar hacia la perfección, paso a paso. Cada día se esfuerza por avanzar en el largo sendero que le separa aún de su Señor Cristo. Cada día trata de acercarse más cerca de la plenitud de su gracia, a fin de adquirirla, de poseerla -esta gracia inconcebible, que es la gracia de Cristo-, o mejor, y es un pensamiento de San Basilio, de llegar a estar poseído por ella. El proceso es, por tanto, largo. Se mide por decenas y decenas de millares de pasos progresivos: adelante, siempre adelante! La noción de santidad, por tanto, excluye rigurosamente toda idea de inmovilidad o de estancamiento. Según los Padres ascetas, desde que los síntomas de complacencia se manifiestan en un hombre, desde que la satisfacción de sí mismo, o el amor a sí mismo aparece, desde este momento preciso comienza su descenso moral. Ciertamente, el ideal de la santidad no excluye retrocesos, faltas, caídas incluso, puesto que todos estamos siempre en estado de guerra, puesto que nuestro combate contra las tentaciones, las potestades de este mundo, es continuo. Pero Cristo, conocedor a fondo de la naturaleza humana y de su fragilidad, previendo los altos y bajos, sabiendo los diversos estados a través de los cuales el hombre debería pasar antes de poder llegar a la santidad, instituyó expresamente la penitencia. Por la penitencia podemos ganar de nuevo lo que hemos perdido.
Arrepentirse es la acción del hijo pródigo, el retorno al Padre. Sin la posibilidad de la penitencia estaríamos todos perdidos, completamente todos. Ella, pese a cuantos pecados podamos haber cometido, nos permite gozar de una nueva reconciliación con nuestro Padre. Por medio de ella, la unidad rota vuelve a restablecerse. En ella la filiación, en algún modo destruida, se reconstruye. Encontramos otra vez nuestra verdadera dignidad, nuestra distinción profunda y maravillosa.
Debemos al mismo tiempo afrontar el siguiente problema: cuando definimos la Iglesia como Santa se nos presenta la cuestión: Qué Iglesia? En efecto, reina una gran confusión en la que concierne a la comprensión de la que constituye y caracteriza la Iglesia.
La Iglesia, como tal, está compuesta por el clero y el pueblo de Dios. La vocación a la Santidad se impone igualmente a todos sin distinciones. Cada uno, sea quien sea, en su campo particular, en sus preocupación, debe encontrar el media de crear en su vida un terreno propicio a la Santidad. Un pequeño jardín interior, donde el sol sea favorable al crecimiento de la semilla de santidad que Dios ha plantado en él. Sin este trabajo continuo, sin estos pequeños esfuerzos, sin este cultivo de todos las días de la semilla de la santidad, ningún hombre alcanzará jamás el ideal de la santidad. La semilla, simplemente, no brotará jamás. Pero, con este trabajo...!
La palabra santo, pues, sea sustantivo o adjetivo, no es en absoluto una palabra agradable. No es una «palabra engañosa». No; si la palabra existe, existe porque existe también una unión mística infinitamente profunda entre un alma y Dios. La existencia misma de la palabra, por tanto, deriva de la existencia de esta íntima unión, posible y viva, entre un alma y el Dios que la ha creado, que la mantiene en vida, y que es la fuente única de su santidad.
La Santidad no es un simple atributo entre tantos otros atributos. En realidad, la Santidad es generadora de todas las virtudes. Ella constituye el conjunto de todas, o, mejor, cada virtud debe estar inspirada, animada por la santidad, impregnada de santidad. Pues la santidad de cada ser no es otra cosa que una extensión, una continuación ininterrumpida de la santidad del mismo Cristo. El discípulo lleva las mismas marcas distintivas de la santidad que lleva su maestro; el discípulo lleva la impronta santidad del Maestro. Si un hombre es santo, es la santidad de Cristo la que es santidad en él. ![]()
3) La Iglesia, arca de santidad
La Iglesia posee, y nos ofrece, todos tos medios necesarios para nuestra santificación. Como lo hemos visto, no podemos pensar en su existencia desde un punto de vista meramente institucional. Si la Iglesia existe, existe para sostener, para avituallar continuamente a sus fieles, para ayudarles a marchar por el camino recto, en la línea de la verdad, para ayudarles continuamente a perfeccionarse a fin de que puedan realizar su destino: la perfección y la felicidad en Dios. Es esta misma verdad la que anima los sacramentos. Y si, hablando de la Iglesia como de fuente e impulso de santificación para sus miembros, se habla sobre todo de su vida sacramental y carismática, es porque en primer lugar sus miembros, por la participación de los sacramentos, se hacen ellos mismos carismáticos, para convertirse después en comunicadores de estas dones a otros. De esta manera, los fieles se convierten en microcosmos de la que los ha engendrado. Y el día en que esto se realice en la vida cotidiana de un hombre, se hará patente que uno de sus miembros se ha hecho capaz de sobrepasarse a sí mismo, de sobrepasar su propia naturaleza humana y de triunfar del mal. En todas partes los fieles se hacen potentes, optimistas, triunfantes vencedores. Se extiende entonces una sensación de triunfo, la convicción de la victoria sobre el pecado. Este cristiano, como otro Cristo, subyuga al adversario de su alma. Los hombres ven claramente que están en presencia de un ciudadano de otro mundo. Y detrás de cada una de estas victorias se descubre la fuerza de la resurrección, que aniquila el mal.
Los Padres de la Iglesia han subrayado frecuentemente este aspecto de la santidad de la Iglesia. Ellos llaman a la Iglesia el Arca de la Salvación. Imaginemos por un momento que los fieles han naufragado en un mar agitado y que en este mar agitado en el que ellos se debaten sea el mal. Entonces, el Arca de la Iglesia aparece para salvar a todos los que están en peligro de naufragar en este mar del mal. Ella puede transportarlos a todos a un puerto seguro. Naturalmente, la santidad del cristiano debe vivirse en el interior del alma pero -puesto que todos somos seres encarnados, puesto que nuestra pertenencia a la Iglesia se exterioriza-, las victorias interiores del cristiano se manifiestan en sus relaciones de cada día y, por tanto, en el comportamiento exterior cotidiano de la Iglesia. Y dado que la Iglesia está encarnada en la historia, ella manifiesta exteriormente su santidad de una manera empírica en sus miembros y en el mundo a través de todos los tiempos y hasta los confines de la tierra. La historia de los siglos lejanos testimonia esta verdad y la historia contemporánea no niega en modo alguno este testimonio.
No, la santidad no se concibe como un puro sentimiento místico e interior. La santidad es visible. La Iglesia no es solamente celeste, es también actual. Debe vivir en el mundo, desplegar todas las riquezas de su Santidad en el mundo, por todos los medios, culturales, artísticos, sociales, absolutamente todos. Y en todos los lugares y por todos sus miembros, sea cual sea la clase social a la que ellos pertenecen. Puesto que el manantial de toda santidad es Cristo, su Santidad se impone igualmente a todos: sacerdotes, pastores, laicos, esposos y célibes. A todos igualmente y sin una sola excepción. Como escribe San Fabio: «Todos vosotros estáis llamados a ser santos» 2.
Cuanto más crece la santidad en un cristiano, cuanto más se le revela el misterio de Cristo y este misterio se hace aparente en él, tanto más la presencia santificante de Cristo se extiende en el mundo. Acordémonos de la extensión universal de la llamada de las Bienaventuranzas. Acordémonos que es a todos a quienes El ha dicho: “Sed perfectos!”. A cada uno de nosotros, sin excepción, se dirige esta llamada: tú, por quien Yo me he ofrecido a la muerte, sé perfecto! No te pido lo imposible, sino lo posible: ¡sé perfecto!
La santidad, pues, constituye una realidad histórica y existencial. Los paganos del mundo antiguo, hablando de Cristo y de la Iglesia, tenían la costumbre de decir: «los Santos, he ahí sus miembros». Una santidad tal presupone, como es claro, ciertas condiciones indispensables: combate espiritual, mortificación... pero sobre todo, identificación con el Señor, el jefe, la cabeza del Cuerpo Místico, el Cristo-Dios, tres veces Santo. Y con esta nos referimos a la doctrina bien conocida de la téosis, la deificación.
Según la Sagrada Escritura, el hombre, creado a la imagen de Dios, asistido por el Espíritu Santo, nutrido de la vida carismática y sacramental de la Iglesia, posee todas las capacidades necesarias para poder hallar de nuevo su estado de antes de la caída. Esta sublime aspiración, que tiende hacia una semejanza moral con la naturaleza divina, consiste en elevar toda la personalidad del hombre a una escala sobrenatural. San Gregorio Nacianceno, que ha hecho la más notable exposición de esta doctrina, ha descrito las diferentes etapas de este proceso de la divinización de la naturaleza humana 3.
A través de este proceso, la razón se purifica hasta que eventualmente el hombre se hace capaz de comunicar sin interrupción con lo divino y de gozar de la visión mística. Por otra parte, San Juan Crisóstomo subraya que la cana de pescar con la que el diablo prende al hombre no es otra que el deseo profundo del hombre de negar a ser semejante a Dios 3.
Efectivamente, es éste un pensamiento profundamente enraizado en nuestra naturaleza humana y la identificación de dos naturalezas se ha hecho posible por la Encarnación y la Resurrección. Según San Atanasio, «El se hizo hombre para que nosotros nos hiciéramos Dios»5. El designio divino era restaurar al hombre a su estado primitivo y a su destino original, o sea, el de convertirle en la cumbre y corona de toda la creación, colaborador de Cristo, instrumento de Dios para la redención del mundo entero, incluso en un sentido universal, cósmico. San Pablo trata del mismo asunto cuando, en el cap. 8, vers. 22 de su Carta a tos Romanos, habla de la angustia universal: -“Toda la creación -dice- hasta hoy gime con dolores de parto”. En efecto, la doctrina paulina subraya que tos cristianos no son solamente consumadores de la gracia, sino también colaboradores de Cristo y, por lo tanto, constructores con El de una nueva raza y de un Reino nuevo.
Los que tengan una experiencia algo más íntima de la liturgia ortodoxa (del Culto, de la Misa Ortodoxa), no se admirarán de que afirmemos que hay un estrecho ligamen entre Santidad y Liturgia.
La Liturgia nos conduce a la espiritualidad; y recíprocamente, la espiritualidad nos reconduce a la liturgia. Nuestra liturgia no sólo abarca los tesoros y las riquezas de la oración, sino ella ha preservado también en una forma poética y dramática, la suma de todas nuestras doctrinas. Encontramos en ella un caudal de ayudas que vigorizan nuestros esfuerzos espirituales, que reactivan constantemente nuestro deseo de perfeccionamiento, y nos impulsan hacia esta misma perfección que Cristo desea ver en nosotros. Es EN la liturgia, y CON la liturgia, y POR la liturgia, por lo que la piedad ortodoxa crece y se enraíza. Es allí donde profesamos nuestra fe. Allí se hace visible la fisonomía de nuestra espiritualidad y se manifiesta nuestra aspiración hacia Dios tres veces Santo, este Dios que se ha hecho hombre, ha muerto y ha resucitado para dar Su Santidad a los hombres.
Los primeros cristianos eran extremadamente cuidadosos de salvaguardar intacta su herencia espiritual. Guiados por el Espíritu Santo, preservaron su tesoro con cuidados escrupulosos y formularon una concepción precisa del verdadero rostro de la Iglesia, concepción que se encuentra en el Símbolo de Nicea. Querían hacer patente, esquematizando sus atributos, el carácter no antropocéntrico, sino teocéntrico de la Iglesia. Tras la descripción, solemnemente confesada de toda la asamblea de la Iglesia «en un solo espíritu y un solo corazón», es decir, en la locución «Una Sancta Ecclesia», se encierra una teología profunda.
Si no dijeron «Una Iglesia Santa», sino «Una Santa Iglesia», es absolutamente cierto que fue para demostrar que el hecho fundamental y determinante de la naturaleza de la Iglesia es lo sagrado, lo sobrenatural.
En otras palabras, no es la asamblea de un grupo de fieles lo que hace la Iglesia, sino su Santidad, venida de Dios Santo. La santidad no debe ser comprendida aquí como un elemento cualitativo, sino como un elemento esencial. Acordémonos también del hecho de que, hablando de la Biblia, no hablamos tanto de una Escritura Sagrada, cuanto de la Sagrada Escritura. La diferencia salta a la vista. No es éste un florilegio de ciertos escritos que provienen de inteligencias humanas que dan valor sagrado a la Biblia, sino que, por el contrario, su valor sagrado viene directa y únicamente de su Santidad, es decir, de la revelación divina que las ha inspirado. Dios pus o su sello en la Biblia y por esta causa ella es la Sagrada Biblia y no la Biblia Sagrada. Como en la Iglesia, también en la Biblia la Santidad no es un elemento cualitativo, sino un elemento esencial.
De esta afirmación deriva otra verdad práctica: la intención final de cada actividad humana debe estar asociada a Dios. Lo divino debe penetrar en todas las dimensiones de la vida. Sin esta, la actividad pierde radicalmente su valor.
Así, una familia, como unidad social, no puede tener un valor profundo sin ser santa. De igual manera, una institución social, una educación por ejemplo, no puede formar al hombre en su totalidad si no está impregnada de santidad. Las investigaciones técnicas, la conquista del espacio, las preocupaciones científicas y artísticas, no tienen en sí mismas un valor absoluto, excepto en el caso de que, en un cierto sentido, deriven de lo sagrado y conduzcan a lo sagrado. Con una tal aplicación práctica de la Santidad, nos es preciso dilatar nuestra concepción de la Iglesia. La Santidad debe penetrar todos los dominios humanos, debe ser vívida y manifiesta en ellos, comenzando por los pequeños detal1es y llegando hasta los más grandes actos y decisiones heroicas. Toda la humanidad, todo el Cosmos, debe llegar a ser santo.
Para cada hombre, la entrada en la Iglesia, el hacerse miembro de esta asamblea, presupone el compromiso de sumergirse en la santidad, de permanecer en ella y de terminar su vida como un santo. Esta pertenencia tiene sus exigencias, sin las cuales, ser miembro de la Iglesia pierde su sentido principal y su fin último.
Doctrina clásica, se dirá. Sin duda alguna. Pero tales consideraciones, en la situación actual del cristianismo, purifican una atmósfera mundanizada, demasiado frecuentemente cargada, envenenada, podríamos decir, por el desorden, por el desprecio de lo que es de primera importancia y por una valoración de lo que es evidentemente secundario. Existen desgraciadamente quienes piensan que ser miembro de una parroquia sustituye el ser miembro de Cristo, su Maestro, y sustituye un esfuerzo persistente de elevarse, de santificarse y de santificar a los demás. ![]()
[1] La Teología de Oriente es una Teología negativa. Permanece en la admiración de lo sagrado de lo que la trasciende. La de Occidente trata de penetrar el dato revelado por la triple vía de la analogía, la conexión de los misterios de la fe entre si y la conexión de estas misterios con el fin último del hombre, según la fórmula clásica. Esta diferencia de actitud -complementaria y no opuesta, como ha declarado el Vaticano II (De Oecumenismo N.' 17)- revela uno de los rasgos fundamentales del temperamento específico de los dos hemisferios cristianos. Oriente es contemplativo, Occidente es activo. En Occidente aun los más grandes místicos fueron hombres de una acción incesante. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa de Jesús.
[2] Cf. 1Tes. 4: 7 et pasim.
[3] P. G. XXXVI, 321.
